Objetivo: Comprender que la justificación en Cristo, celebrada en nuestra liturgia y en los sacramentos, toma cuerpo en nosotros en el testimonio que damos de lo verdaderamente santo, Dios.
Ejes temáticos:
![]() La
justificación: resumen del mensaje cristiano.
La
justificación: resumen del mensaje cristiano.
![]() La
unidad de la justificación y la santificación.
La
unidad de la justificación y la santificación.
![]() La
santificación como “movimiento” de Dios hacia y en su creación.
La
santificación como “movimiento” de Dios hacia y en su creación.
1.
La justificación: Un resumen del mensaje Cristiano
(a) Introducción
Es un hecho que la Palabra de Dios puede recibirse de varias maneras. Es más, que recibir en forma plena la palabra de Dios implica recibirla de distintas formas. No sólo porque nos llega en distintos estados de ánimo, marcados por diferentes experiencias, sino porque la palabra misma parece estar signada por un doble filo, una doble vertiente. De esto se trata cuando en la tradición de la Reforma se habla de la Palabra de Dios como ley y como evangelio. Hay que tener cuidado de no confundir estos dos aspectos de la misma Palabra de Dios ya que, de lo contrario, aquello que constituye la buena noticia, el evangelio, podría diluirse en la forma de una nueva ley que en nada o poco difiere de las máximas que encontramos en otras religiones o grandes personajes de la historia. Pero por el otro lado también es cierto que un celo demasiado excesivo para distinguir entre los pasajes bíblicos que hablan de la ley y aquellos que hablan del evangelio puede atentar contra la unidad misma de la palabra de Dios: como el viejo dios romano Jano, ¡acabaríamos con un dios de dos rostros! Por ello debe quedar en claro una cosa, la unidad de la Palabra divina. Pero si esto es así, ¿dónde radica la distinción?
Tal vez sea lo más apropiado hablar de la función que tiene la Palabra de Dios como ley y como evangelio. Desde el punto de vista de Dios esto que es dos es en realidad una sola realidad: la expresión de la voluntad divina. Pero desde el punto de vista meramente humano la palabra de Dios nos puede “sacudir” como lo uno o lo otro, o en forma más apropiada, como las dos cosas a la vez: a veces como un gozo indescriptible, otras como una condenación y demanda insufrible.
A partir de nuestra comprensión de la Palabra de Dios como ley y
evangelio, como evangelio y ley, nos interesa en esta capítulo ahondar en lo
que significa el encuentro de los creyentes con esa palabra. En términos
generales, la tradición de la Reforma se ha referido al encuentro con el evangelio
como 
 justificación
por la fe. El encuentro con la ley de Dios,
sin embargo, ha tomado distintos aspectos: puede significar la existencia humana juzgada y amenazada por las demandas divinas,
puede significar la forma en que Dios quiere que se administre su creación y se
comporte la humanidad, o puede referirse al encuentro con la palabra como
mandamiento, es decir, una guía para la praxis cristiana. En esta última órbita
trataremos el tema de la santificación.
justificación
por la fe. El encuentro con la ley de Dios,
sin embargo, ha tomado distintos aspectos: puede significar la existencia humana juzgada y amenazada por las demandas divinas,
puede significar la forma en que Dios quiere que se administre su creación y se
comporte la humanidad, o puede referirse al encuentro con la palabra como
mandamiento, es decir, una guía para la praxis cristiana. En esta última órbita
trataremos el tema de la santificación.
(b)
La justificación por la gracia a través de la fe
La doctrina de la justificación ha sido el pivote en torno al cual se articuló la teología Protestante. No sólo Lutero plantó aquí su propuesta sino que en este tema lo siguieron casi todos los reformadores del siglo 16 –Melanchton, Calvino, Bucero , Zwinglio, Knox, Cranmer -- y del siglo 18 –notablemente, John Wesley. Así la Reforma rescató lo que consideró el eje del mensaje del evangelio para oponerse no sólo a los abusos eclesiales de una época, sino a la distorsión que se había hecho de la relación que debía existir entre Dios y los seres humanos. Esta distorsión, por supuesto, se trasladaba a todos los aspectos de la vida humana: la cultura, la política, la economía, el trabajo, la familia, el ocio, la diversión, el arte, la amistad, etc. ¡Imagínense lo que significaría la vida diaria bajo la preocupación constante de que debemos acumular méritos para así acceder a la gracia divina! Por ello es a partir de esta crítica que la Reforma adquiere su identidad –y no por el hecho en sí secundario de “separarse” de Roma. Lo que nos interesa destacar aquí no es una aproximación histórica a esta doctrina sino entender por qué se puede haber llegado a considerar a esta doctrina como el artículo en torno al cual la iglesia “permanece o cae”. En otras palabras, en qué sentido se puede entender a la justificación por la fe como un sumario o inclusive sinónimo de evangelio.
Podemos decir, en principio, que la doctrina de la justificación es
un sumario de la experiencia cristiana tomada en su totalidad; en otras
palabras, no supone una definición substancial de Dios, como si
quisiéramos definir en qué consiste,
sino que expresa una relación
entre Dios y criatura centrada en su 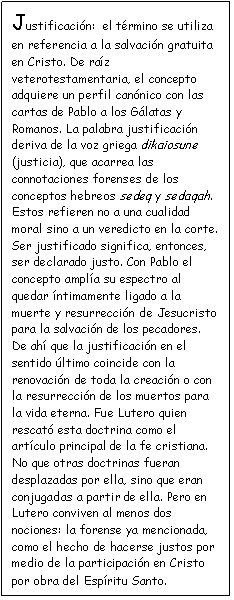 aspecto salvífico.
La justificación refiere a la relación justa entre Dios y la creación. Es
justamente este mensaje y esta experiencia lo que constituye –como vimos en la
unidad anterior—el origen de la adoración
y de la creencia particularmente cristianas. No es casualidad que Pablo,
pocos decenios después de la muerte de Jesús, ya hilase de manera firme el
aspecto doxológico con la doctrina de la
justificación. No en vano la doctrina de la justificación refiere a un evento
todavía por revelarse plenamente, es decir, escatológico: una nueva vida
que vence a la muerte. Por ello la doctrina de la justificación encierra en si
misma la esencia de lo que la iglesia
proclama a través de la palabra y los sacramentos, aunque todavía la realidad
proclamada no la experimentemos en su plenitud.
aspecto salvífico.
La justificación refiere a la relación justa entre Dios y la creación. Es
justamente este mensaje y esta experiencia lo que constituye –como vimos en la
unidad anterior—el origen de la adoración
y de la creencia particularmente cristianas. No es casualidad que Pablo,
pocos decenios después de la muerte de Jesús, ya hilase de manera firme el
aspecto doxológico con la doctrina de la
justificación. No en vano la doctrina de la justificación refiere a un evento
todavía por revelarse plenamente, es decir, escatológico: una nueva vida
que vence a la muerte. Por ello la doctrina de la justificación encierra en si
misma la esencia de lo que la iglesia
proclama a través de la palabra y los sacramentos, aunque todavía la realidad
proclamada no la experimentemos en su plenitud.
La justificación encierra también la clave de la espiritualidad y de la vida cristiana, una espiritualidad cuya base es justamente el amor de Dios por la humanidad que vemos expresado en Cristo. La espiritualidad --como tendremos ocasión de ver en otra unidad-- significa caminar según el Espíritu. Es por ello que no puede haber espiritualidad cristiana sin estar embarcados en una relación vital con el Espíritu, participando del amor con el cual Dios ama a su creación. En efecto, la vida cristiana, cuyo fundamento es el amor, descansa en esta participación del amor mismo de Dios, un amor que la tradición codificó como justificación.
(c) La justificación y nuestros instintos muy humanos
Para entender esto es preciso adentrarnos un poco en lo que llamaremos la “mentalidad religiosa” natural que parece ser un factor un tanto universal. No deberíamos sorprendernos que últimamente la doctrina de la justificación haya caído un tanto en “desuso”, o que haya sido abiertamente rechazada –incluso dentro de los mismos círculos protestantes. En un sentido, la doctrina de la justificación, es decir, la lógica que ella expresa, atenta contra los instintos religiosos y morales más profundos de los seres humanos. La cuestión puede plantearse en términos muy simples: si seguimos el mensaje de los evangelios, y sobre todo a Pablo, nos vemos en la obligación de afirmar que la salvación depende sólo de Dios, que es Dios mismo quien nos rescata en Cristo de la muerte y que lo hace para la salvación de muchos. Su salvación es incondicional, es decir, no es contingente con respecto a las virtudes u obras humanas. Pero si Dios ha hecho –y hace—todo por nosotros, ¿qué nos resta por hacer? ¿Qué debemos hacer?
La idea de que tenemos que hacer algo para ser justos puede derivarse, lamentablemente, de la misma limitación que encierra la palabra “justificación”. Aclaremos algunos conceptos. La misma palabra “justificación” sugiere un contexto legal, jurídico; sugiere derechos, obligaciones, responsabilidades; sugiere normas y códigos; sugiere castigos y resarcimientos. Sugiere, en otras palabras, la lógica misma con la cual los seres humanos han codificado tanto su relación con el prójimo como con el mismo Dios. Así la tendencia religiosa humana ha sido concebir la religión como una especie de camino: un camino a la perfección, a la santidad, a la justicia, en suma, a la salvación. Detrás de toda experiencia de lo sagrado, detrás de toda hierofanía, flota esta preocupación primigenia por la salvación, por una comunión con el misterio que asegure un destino después de las vicisitudes de la vida presente[1]. Sin embargo estaremos frente a una sorpresa cuando contrastamos la idea de salvación como la retribución al cumplimiento de ciertas obligaciones, con lo que la Reforma entendió por salvación y justificación en Cristo. Entre las luces y sombras de este claroscuro se encierra, a nuestro entender, la mayor riqueza de nuestras tradiciones.
Sigamos con esta lógica trazada, la lógica tan humana en cuanto a la salvación. Hablamos de una especie de camino, de un movimiento desde un supuesto estado de injusticia hacia el obtención de la justicia: lo que muchas veces se ha entendido como el “hacerse justo”. La dinámica de este proceso es lo que la teología de la Reforma consideró como un recetario para la salvación de acuerdo a una suerte de cumplimiento de la “ley” (demandas eclesiásticas, obligaciones desprendidas de los mandamientos de la Biblia, sentido común, etc.).
No nos interesa tanto por ahora el contenido concreto, material de esta ley, sino comprobar la función que tiene la ley con respecto a los creyentes. En efecto, la ley tiene ese sentido de demanda que nos impone Dios y la vida; es como esa “vocecita” que nos acusa, que nos habla en todo momento y en todo lugar, y que nos señala que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, de que no estamos siendo lo que deberíamos ser. Lo sentimos cuando nos levantamos y miramos al espejo; lo sentimos en el trabajo con nuestros compañeros, supervisores o empleados; lo sentimos frente a los niños correteando en las calles miserables de una villa o cantegril; lo sentimos cuando nuestros sentimientos con respecto al otro son ambiguos, fluctuantes, poco claros.
Antes de proseguir sería bueno remarcar nuevamente lo siguiente: estamos hablando aquí de la función que tiene la ley, no del origen o intención de la ley. Cabe dejar en claro que desde el punto de vista bíblico la “ley” refiere a los mandamientos divinos, y en el Nuevo Testamento se considera al amor como el “cumplimiento de la ley” (Rom. 13:8). La ley de Dios es buena ya que expresa su voluntad o, como bien lo señala el teólogo metodista José Míguez Bonino, expresa dimensiones o esferas de acción que dan a la vida su verdadera dimensión humana[2]. La ley, en este sentido, “despliega el paisaje de la vida humana y señala los puntos en que el Creador nos invita a ejercer el amor”[3].
Ahora bien, por el momento nos quedamos con esta dimensión de lo que llamamos ley, es decir, lo que la ley “produce” en nosotros mas que con lo que prescribe. Lo fundamental que deseamos destacar es que la ley de Dios, amén de indicar las esferas, estructuras y relaciones que nos hacen humanos, también opera en nosotros como los rayos x de una radiografía: nos revela la situación en la cual estamos. Cuando Dios nos dice “ama a tu prójimo”, nos damos cuenta que no hemos amado lo suficiente, cuando nos dice “no codicies a la pareja de tu prójimo”, salen a la luz nuestra compleja trama del deseo, cuando nos dice “no robes”, nos revela que tomar lo que no es nuestro es una inclinación que tenemos. En medio de esto la ley aparece como algo que nos “mide”, que nos sondea, que nos retrata “en blanco y negro”. La ley se nos presenta como una exigencia señalándonos que estamos lejos de ser lo que deberíamos ser. De ahí que el dilema religioso y existencial que se nos plantea es cómo aplacar esta vocecita, como transportarnos de un estado injusto a otro justo. Y ante este dilema, surge la estrategia de nuestros instintos tan humanos: queremos salvarnos, queremos hacer de la ley algo útil, por ello ¿por qué no cumplir con todo lo que prescribe? Desde este punto de vista la ley nos permite una salida, más aún, un camino donde la justificación es vista como un proceso, un cambio, inclusive un progreso desde un estado de culpa a otro de gracia. Y las vocecitas parecen cesar, por el momento...
Nadie en su sano juicio puede negar que hay mucho de verdad en esta visón, es decir, una verdad sobre el estado humano. Sin la ley no habría conciencia, y sin conciencia no habría el más mínimo sesgo de lo llamamos moralidad. Todo sería un caos y no habría motivación alguna para la solidaridad, el sacrificio, la honestidad, el esfuerzo, la lealtad. En otras palabras, la ley revela lo que deberíamos ser pero no somos. Pero una cosa es revelar lo que somos, otra cosa es decir cómo nos hacemos justos. El problema no es la ley de Dios, sino nosotros; nosotros en tanto que tomamos un regalo y lo convertimos en una pieza de trueque por otros “favores”. En síntesis, cumplimos la ley no porque ésta sea buena en sí, o porque ayude a nuestro prójimo y a la creación, o porque le agrade a Dios, sino que la cumplimos para armarnos de material (obras) para después reclamar ante Dios o ante el prójimo. Cumplimos la ley a cambio de algo: la salvación, el prestigio, la buena conciencia. Como la experiencia en nuestras vidas lo indica, nada es gratis. Sin en el colegio intercambiábamos figuritas, ¿por qué no lo mismo con algo más importante, como nuestra salvación? Después de todo Dios es justo, ¿no?
(d) La
ley vs. el evangelio
En este punto es donde debemos notar la polémica constante a lo largo del Nuevo Testamento contra lo que podríamos denominar “lo justo” y “los justos”. No sólo Pablo, sino el testimonio mismo de los evangelios con respecto al mensaje de Jesús, hablan de la polémica entablada con los grupos religiosos y sociales de la época, sobre todo, con los que por una u otra razón se consideraban “privilegiados”. No es a los justos sino a los pecadores a los que Jesús viene a salvar (Mt. 9:13), no son los primeros sino los últimos los que entrarán al Reino (Lc. 13:30), es con los traidores publicanos y no con los moralistas fariseos con quienes se sienta Jesús (Mc. 2:15s). Aquí estamos ante el meollo mismo del evangelio, ante las buenas noticias que Jesús trae. Evangelio significa, precisamente, las buenas nuevas. ¿Pero buenas nuevas para quiénes? Jesús contesta a esto con su mensaje inaugural en Nazaret (Lc. 4:14-30) y con sus palabras y obras. El espectro de la venida del Reino de Dios y del inminente señorío divino en la creación tenía para Jesús una clara lógica antagónica a lo que la religión dominante de la época estipulaba. Ante la separación del pueblo por parte de los fariseos, basados en una alta concepción de las obligaciones religiosas y de la moralidad, contrasta con la imagen de Jesús mezclándose con aquellos a quien la “ley” abiertamente condenaba. Pero lo digno de remarcase en los evangelios, considerando sobre todo su composición desde la perspectiva de la resurrección, es que Jesús es presentado no sólo como portador de un mensaje –como un heraldo o profeta—sino como el mensaje en sí. El evangelio de Marcos, por ejemplo, concibe al evangelio como las buenas nuevas de Jesús y sobre Jesús[4]. En otras palabras, Jesús es el evangelio de Dios, el camino no sólo hacia Dios sino –más importante aún-- de Dios hacia nosotros.
Esta situación, evangelio, es el núcleo de la radicalidad del mensaje neotestamentario que hizo del Cristianismo una nueva religión. En Pablo las implicancias de esta visión son llevadas hasta su conclusión más radical, y por ello, más universal. Para Pablo, a la luz de Jesús, no hay uno que sea justo; todos están sometidos al pecado, tanto los judíos como los que no lo son (Rom. 3:9). La justicia o justificación, por lo tanto, no se logra siguiendo los preceptos de algún código moral, o ley, sino que implica una muerte a esta vida según la carne y el comienzo de una nueva vida según el espíritu. De esto trata la famosa frase de Pablo “justificados por la fe, sin las obras de la ley” (Rom. 3:28). La clave es la nueva vida mediada por la fe, es decir, mediada por una nueva existencia en Cristo. Por la fe en Cristo --dice Pablo en otro pasaje-- “ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mi” (Gal. 2:20). Para Pablo –al igual que para los reformadores siglos después—la fe no refiere tanto a un aspecto subjetivo de la psicología humana sino a Cristo mismo; es más, la tendencia es ver a la fe como obra misma del Espíritu Santo que, por supuesto, nos convoca en libertad. En otras palabras tener fe es vivir una nueva vida en Cristo y por Cristo.
Esta nueva vida Pablo la relaciona sacramentalmente con el bautismo. Para él el bautismo no es un mero rito de pasaje, o la alegre ocasión para reunir a familiares y amigos en torno al recién nacido. Como vívidamente lo ilustró alguna vez la práctica del bautismo por inmersión, significa hundirse y emerger del agua como señal de nuestro morir y resucitar con Cristo. “¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte?” pregunta Pablo. Y continúa: “por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una Vida nueva” (Rom. 6:3-4).
(e) La “tensión” de la vida cristiana
Esta ruptura radical entre una vida vieja y otra nueva, entre el viejo y el nuevo Adán, entre la ley y el evangelio, es la tensión que caracteriza la nueva propuesta del Cristianismo. El asunto no es tanto “mejorar” nuestro cumplimiento de la ley –aunque eventualmente esto también tendrá su importancia—sino una reorientación total de la vida, nacer de nuevo ( cfr. la pregunta de Nicodemo en las Actividades).
Como la justificación significa esa participación en Cristo es lógico que sintamos en carne propia la tensión entre dos identidades que conviven en nosotros: nuestra nueva identidad en Cristo y nuestra vieja identidad “biológica” y social (etnia, sexo, género, profesión, etc.). No es que estas dos dimensiones estén radicalmente encontradas, sino que se condicionan mutuamente: la nueva vida cuestiona nuestras lealtades y relaciones presentes, pero a su vez esta nueva vida sólo se expresa en medio y a través de nuestra vida presente. Por ello la tensión: la vida (con todas sus riquísimas dimensiones) es el campo del encuentro entre lo nuevo y lo viejo. ¿Qué significa ser un amigo desde el punto de vista de Cristo?, ¿o padre o madre?, ¿o ciudadanas?, ¿o mujer u hombre?, ¿o convivir con la naturaleza? Nacer de nuevo, por lo tanto, no significa cancelar lo que somos, sino vivir lo que somos desde la gracia que nos es dada en Cristo. ¡Es la vida la que debe ser renovada! A veces esto se hará armoniosamente, en otras ocasiones será una lucha, pero siempre existirá la tensión saludable de una vida que espera el encuentro definitivo con Dios.
(f) Algunos modelos para entender la vida cristiana
Volvamos ahora a un punto que dejamos inconcluso. Decíamos que el
mensaje del evangelio centrado en la justificación no fue siempre aceptado o bien
interpretado por los cristianos. En la tradición Occidental, que es de donde
proviene la Reforma, la tendencia ha sido a afirmar la doctrina de la
justificación en teoría, pero negarla en la práctica. Heredando
una mentalidad forjada por el Imperio Romano, la iglesia “leyó” el mensaje de
la justificación con los lentes de la jurisprudencia y de los procesos legales.
Interpretando a la salvación como el resultado final y merecido después de
cumplimentar las exigencias de un largo camino, algún tipo de progreso –moral y
religioso—era requisito para considerar la posibilidad de ser salvo. Dios no
niega su 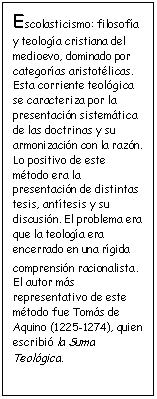 gracia a todo aquel que hace
lo que le sea posible –ésta era la convicción. Pero de esta manera la
justificación vuelve nuevamente a ser “medida” por las obras de acuerdo
a la ley (bíblica, canónica, natural) y no de acuerdo a la participación de la
nueva vida en Cristo. Cristo seguía
cumpliendo un papel importantísimo, pero era el papel de un superhéroe que
habiendo conquistado la gracia por su muerte vicaria cedió este “tesoro” para
que la Iglesia lo administrara. La gracia, inevitablemente, pasó a
considerarse más una “cosa” que una relación personal entre Dios y
nosotros.
gracia a todo aquel que hace
lo que le sea posible –ésta era la convicción. Pero de esta manera la
justificación vuelve nuevamente a ser “medida” por las obras de acuerdo
a la ley (bíblica, canónica, natural) y no de acuerdo a la participación de la
nueva vida en Cristo. Cristo seguía
cumpliendo un papel importantísimo, pero era el papel de un superhéroe que
habiendo conquistado la gracia por su muerte vicaria cedió este “tesoro” para
que la Iglesia lo administrara. La gracia, inevitablemente, pasó a
considerarse más una “cosa” que una relación personal entre Dios y
nosotros.
Un ejemplo de ello lo representa la interpretación de uno de los grandes doctores de la iglesia, Tomás de Aquino (1225-1274). En él vemos una de las síntesis más acabadas de lo que después pasó a conocerse como teología escolástica o escolasticismo. Tomás describe la justificación como un proceso o movimiento en la vida del creyente que consiste en un punto de partida y otro de llegada. El proceso arranca con la infusión de la gracia, generalmente mediada por los distintos sacramentos (comenzando con el bautismo). A esto le sigue, cronológicamente hablando, un segundo momento que es la respuesta o movimiento de la voluntad libre hacia Dios. Esto supone que los seres humanos son, por naturaleza, agentes libres capaces de corresponder por cuenta propia al llamado divino. Inmediatamente sigue un tercer momento con el ejercicio de la voluntad libre en su decisión de alejarse del pecado. Por último, bajo la premisa de que Dios recompensa a aquellos que cumplen su voluntad, llegamos a la meta, el perdón de los pecados. Así la salvación es merecida por aquellos que han cumplimentado en todos sus pasos con ciertos actos meritorios.
No deberíamos avergonzarnos si de
repente este esquema es lo que en la práctica nosotros hemos entendido y vivido
como el sentido de la fe y de la vida cristiana. Indudablemente Tomás describe
un proceso que es fácilmente entendible y que corresponde, en términos
generales, a una insoslayable tendencia evolutiva de la vida misma, es decir,
un “proceso” (pensemos en el mismo
proceso de crecimiento de un ser humano, en paralelo al proceso de crecimiento
en la fe). Sin embargo la protesta de la
Reforma consistió en descartar de plano este tipo de explicación. Es más, no
satisfecha con la mera denuncia los reformadores se abocaron a desglosar este
esquema para confrontarla con sus contradicciones básicas. Hagamos la pregunta lógica: en todo este
proceso descrito por Tomás y mantenido por la iglesia hasta entonces, ¿quién
salva?, o más precisamente, ¿cuando ocurre la justificación? El dilema es el
siguiente: si la justificación coincide con la infusión de la gracia al
principio del camino, entonces el “proceso” de justificación es 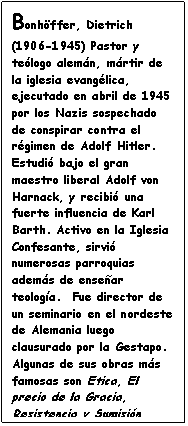 superfluo. Por el contrario, si la
justificación coincide con al declaración final del perdón de los pecados es
entonces
superfluo. Por el contrario, si la
justificación coincide con al declaración final del perdón de los pecados es
entonces
 esto último lo superfluo ya que el proceso
mismo logró realizar los actos que merecen, de por sí, la justificación. La
justificación, así presentada, no puede más que ser una obra conjunta entre Dios (que realmente
parece bastante pasivo) y el ser humano (quien realiza todo lo que está en su
poder, es decir, ir a misa, peregrinaciones, dar limosnas, tratar de portarse
bien con su prójimo, no robar, no mentir, etc.).
esto último lo superfluo ya que el proceso
mismo logró realizar los actos que merecen, de por sí, la justificación. La
justificación, así presentada, no puede más que ser una obra conjunta entre Dios (que realmente
parece bastante pasivo) y el ser humano (quien realiza todo lo que está en su
poder, es decir, ir a misa, peregrinaciones, dar limosnas, tratar de portarse
bien con su prójimo, no robar, no mentir, etc.).
Seguramente se preguntarán, ¿pero, que hay de malo con todo esto? ¿Acaso no es la experiencia que hemos tenido?, ¿acaso Dios no nos llama a ser buenos, a comportarnos en forma justa? ¿No es acaso justo que Dios recompense a los que se esfuerzan por llevar una vida digna, honesta, trabajadora? ¡Por supuesto que Dios nos llama a vivir de esta forma! ¡Por supuesto que vivimos un cambio y una transformación de nuestras vidas cuando seguimos a Cristo! ¡Por supuesto que encontramos en la fe cristiana el camino más perfecto que nos guía en esta vida! Sin embargo esta forma de plantear las cosas es lo que cuestionó Pablo y después la Reforma. No se trata tanto de encontrar una “fórmula” que guíe nuestras vidas, sino que Cristo mismo sea quien “forme” nuestras vidas. No se trata de medirnos ante una lista de “debes y no debes”, sino de con-formar toda nuestra vida a Cristo. No se trata de portarse bien ante un Dios “preceptor” que pone amonestaciones a los malos y promociona a los buenos, sino dejarnos con-figurar por Cristo, es decir, que su forma y figura tome forma en y entre nosotros. En definitiva, es dejar que sea Cristo quien viva en mí; a esto la Reforma llamó fe.
El pastor y gran teólogo alemán Dietrich
Bonhöffer hablaba
precisamente en estos términos; la meta de la vida cristiana no es
preguntarse “¿cómo me voy a hacer bueno? o ¿cómo hago lo bueno? sino que Dios
se muestre en nuestras vidas --y en todas partes—como la realidad última, es
decir, ser partícipes de Dios mismo”[5]. Para ilustrar esta idea Bonhoeffer
recurre al retrato que hacen los evangelios de la figura del fariseo,
arquetipo del “creyente” que toma como eje de su vida a su propio ego.[6]
El fariseo es aquel obsesionado por conocer el bien y el mal, que convierte a
la vida en una constante lucha donde tiene que realizar el acto heroico de
elegir entre una opción buena y otra mala. Día y noche la religiosidad del
fariseo está orientada a meditar y anticipar los posibles conflictos que tiene
que prever, para llegar a una elección que precisamente confirme su carácter de
elegido, de salvado, de ser alguien más especial que los otros. Para Bonhoeffer el
problema no es la pregunta sobre el bien, sino quien y como se
hace la pregunta: son 
 preguntas, decisiones, búsquedas que se hacen aparte de Dios,
es decir, desde una situación de desencuentro o separación de Dios. Son
preguntas tal vez “eticas”, pero no “espirituales”
(en el sentido de vivir según el
Espíritu). Más aún, el modo de vida farisaico transforma la vida de todos
aquellos que los rodean en un verdadero infierno, ya que el encuentro con otras
personas no puede ser más que una ocasión para probarlas, para compararlas,
para reprocharlas, para acusarlas, en definitiva, para “rebajarlas”. El fariseo
debe juzgar constantemente para sentirse y hacerse bueno; paradójicamente para “llegar” a Dios se hace
juez ocupando el lugar de Dios mismo. Para Jesús, en cambio, la vida significa
un movimiento contrario, decidir, sí; elegir, sí; amar al prójimo, sí; pero
todo esto a partir de la comunión vital con Dios, del configurarse a su
voluntad. En suma, es entregar e
incorporar nuestros actos a la acción de Dios en el mundo. “Sin mí no podéis hacer nada” dice
Jesús en el evangelio de Juan (Jn. 15:5). De esto
trata la vida cristiana.
preguntas, decisiones, búsquedas que se hacen aparte de Dios,
es decir, desde una situación de desencuentro o separación de Dios. Son
preguntas tal vez “eticas”, pero no “espirituales”
(en el sentido de vivir según el
Espíritu). Más aún, el modo de vida farisaico transforma la vida de todos
aquellos que los rodean en un verdadero infierno, ya que el encuentro con otras
personas no puede ser más que una ocasión para probarlas, para compararlas,
para reprocharlas, para acusarlas, en definitiva, para “rebajarlas”. El fariseo
debe juzgar constantemente para sentirse y hacerse bueno; paradójicamente para “llegar” a Dios se hace
juez ocupando el lugar de Dios mismo. Para Jesús, en cambio, la vida significa
un movimiento contrario, decidir, sí; elegir, sí; amar al prójimo, sí; pero
todo esto a partir de la comunión vital con Dios, del configurarse a su
voluntad. En suma, es entregar e
incorporar nuestros actos a la acción de Dios en el mundo. “Sin mí no podéis hacer nada” dice
Jesús en el evangelio de Juan (Jn. 15:5). De esto
trata la vida cristiana.
Que no somos nosotros ni nuestras obras las que no pueden justificar ante Dios, es decir, salvarnos, es algo que también ha afirmado la teología de la liberación latinoamericana. El sacerdote y teólogo Gustavo Gutiérrez afirma que las obras humanas, como tales, no pueden justificar ni salvar; nada puede atar de manos la voluntad y la acción de Dios. Si la salvación es la entrada al reino de Dios, entonces es ese Dios quien establece las “condiciones”. Esta entrada no es un derecho que se adquiere, ni siquiera practicando la justicia. Más bien es un regalo “gratuito” de Dios que, precisamente, nos permite practicar la justicia y ser partícipes de su compromiso con todas las criaturas, especialmente las sufrientes[7]. Esto es la justificación, el regalo de Dios, que nos libera de nuestra preocupación obsesiva con nosotros mismos y con lo que tenemos que hacer para salvarnos haciéndonos realmente libres para servir a los otros.
(g) A modo de síntesis: llamados para lo realmente bueno, Dios.
Estas referencias nos traen de regreso al tema de la supuesta cooperación con Dios, de la importancia de nuestras obras para nuestra salvación, en definitiva, de la justificación como “premio” por lo que hacemos o aún, por lo que dejamos de hacer. El problema que habíamos notado es que si bien hay un elemento legítimo en este tipo de cuestiones (por ejemplo, nuestra preocupación por llevar una vida moral, digna, justa), la forma de plantearlo sugiere una relación entre Dios y la criatura que no corresponde con lo testimoniado en la historia de Israel y en el evangelio de Jesucristo. La presuposición básica es que somos una especie de socios independientes de Dios donde nos une una relación contractual con ciertos derechos y ciertas obligaciones. Quién es el socio mayorista, a esta altura, es de poca importancia: la prudencia indica, por supuesto, que sea Dios –aunque la tendencia moderna haya sido ir tomando de a poquito para la humanidad este papel de socio mayoritario. El evangelio, sin embargo, parece hacer añicos esta forma de plantear la cuestión, ¡como si existiese la posibilidad de poder ser no solamente salvos, sino aún humanos, aparte de Dios!
Resumiendo, hay dos cosas que debemos tener en claro para comprender la buena nueva del evangelio y su mensaje de la salvación, es decir, lo que el desarrollo doctrinal llamó justificación. En primer lugar la justificación no es una cosa que se recibe, como una medalla, un premio, o una declaración meramente verbal. Se trata más bien de algo mucho más profundo, de recibir a Dios en la persona de Cristo. Es Cristo y su obra la que es recibida por los creyentes por medio de la fe, y no simplemente algunas verdades o convicciones acerca de Cristo y de lo que significa la salvación. Por ello la fe no significa la intensidad o el convencimiento con que creemos o afirmamos ciertas cosas, sino que significa una vida totalmente fundada y orientada por Dios. Por ello la fe no es un aspecto de la vida humana sino su totalidad de acuerdo a nueva orientación, a un nuevo nacimiento. La “fe”, por lo tanto, nunca salva –¡como tal vez creemos muchos protestantes!—sino que es aquello en lo que se cree y por lo cual se cree lo que realmente salva: Cristo.
En segundo lugar la fe que nos justifica nos une y nos con-forma de tal manera con Cristo, que ya no podemos hablar de la salvación o de la justificación como un logro o un derecho adquirido por parte nuestra. Lo que somos, nuestra identidad hasta ahora adquirida por nuestra vida en el mundo recibe una especie de muerte, para ser recompuesta nuevamente a partir de Cristo. Ser cristiano, por lo tanto, no es un pasaje dulce a través de distintas etapas evolutivas, sino que es dejar que Cristo mismo vaya tomando forma en nosotros. Puede llegar a ser una experiencia dolorosa, con muchas tensiones. ¡No soy yo, sino Cristo que está en mi!, nos recuerda Pablo. En otras palabras, las “obras” que hago ya no son “mías”, ya no son parte de mi “stock”, sino que pertenecen a Dios, son parte de lo que Dios hace en el mundo para el beneficio de su creación. En suma, ya no existe la propiedad privada de mis obras...ni siquiera de mi propio “yo”.
Con este tema de la justificación hemos tocado el meollo de la cuestión cristiana. Aquí se conjuga tanto la noción de un Dios trino (que trataremos en otra unidad) con el hecho de que nuestra justificación describe el papel que nos toca a nosotros como parte de la misma actividad de Dios en el mundo. Sabemos que ser justificados es algo radical, algo inusitado, algo que tiene que ver con el despliegue mismo de Dios como Dios. Es una especie de “arrebato”, sólo que este arrebato nos lleva a una nueva existencia en este mundo—no fuera de él. Sólo podremos gozar plenamente de esta realidad en el futuro de Dios, es decir, con la llegada de su Reino, en esa nueva configuración del espacio y del tiempo que llamamos vida venidera. Esta es la verdad de la promesa, y por ello, como criaturas que se mueven dentro de ciertas dimensiones, anticipamos esa época de plenitud con nuestra adoración, nuestros cantos, nuestra doxología alabando el ser de Dios como un Dios que siendo trino ha hecho “un lugar” para nosotros en su eternidad. Y por ello, vivimos con confianza en este tiempo que nos tocó vivir, un tiempo en el cual Dios establecerá su morada en medio de su creación (Ap. 21:1ss)
2. La santificación: contrapunto de la justificación
(a) Preguntas, preguntas
Pero si nuestras “obras” no nos salvan, ¿para qué hacer obras? ¿Para qué molestarse en ser cristianos si no hay que “hacer” nada? ¿Para qué preguntarme, inclusive, sobre lo que debo hacer? Seguramente preguntas semejantes pueden haber quedado “picando” después de la sección anterior sobre la justificación. Además, puede que nuestra sed por alcanzar el sentido práctico de la fe nos haya hecho bostezar un poco cuando leímos sobre la justificación. Es lógico que queramos saber qué significa la fe cristiana “para mí”, que me exige, en qué me cambia, cómo, inclusive, puedo “mejorar” mi vida (en toda la amplitud del término). Después de tanta cháchara doctrinal, queremos lo “práctico”, lo “concreto”, lo “real”. Ah, la santificación...
Pero, ¿estamos tan seguros de que al hablar de la justificación no hemos dicho cosas “prácticas”, no hemos hablado de lo “real”, de que no hemos ya dicho bastante sobre el impacto concreto en nuestras vidas? ¡Esperemos que sí! Pero sobre todo, ojalá podamos haber visualizado que el tema no gira en torno si debemos hacer o no hacer “obras”, sino el sentido y finalidad que ellas tienen.
Pero....contestemos sinceramente: al leer la sección anterior ¿se disipó ese instinto tan humano, ese sentido común religioso tan nuestro de preguntarnos por las cosas que tengo que hacer para lograr la salvación?...¿no nos agarró una especie de incertidumbre? “El mensaje –pensarán muchos de ustedes—es genial, bárbaro, estupendo; me encantó esa idea de un Dios que nos justifica, que nos salva gratuitamente, pero... ¿qué me resta hacer a mí? ¿qué quiere Dios de mí?” En definitiva, queremos saber donde “encajamos” en todo esto, más allá del sentido que tengan las “obras”. Y acá aparece una pregunta muy importante.
(b) ¿Justificación o santificación?
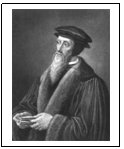
 Si de algún consuelo sirve
debemos saber que durante la Reforma ésta tipo de planteos era una realidad muy
viva. La recuperación de la visión de la justificación es lo que hizo tan
explosivo, pero también tan confuso para algunos, el mensaje de la Reforma.
Explosivo porque liberó de sus cadenas la domesticación en la cual había caído
el evangelio poniendo nuevamente en su lugar la prioridad y exclusividad de la
gracia. Pero justamente, por esta razón, sembró una cierta perplejidad y
confusión al momento de tratar de ubicar el rol que tienen los cristianos en la
dinámica de la sola gracia. Es así que Lutero, en 1520, tuvo que
publicar un escrito sobre esta cuestión ante las acusaciones hechas por los
Católicos sobre la indolencia de los Protestantes, y ante la amenaza de la
laxitud entre los mismos Protestantes que decían que si Dios sólo nos salva, ya
no tenemos nada más que hacer. La obrita se llamó “Sobre las buenas obras”,
y allí argumenta en forma novedosa que la primera y gran buena obra del
cristiano es la fe en Jesucristo. Es en esta “obra” que todas las demás
se realizan, porque es en la confianza y en el seguimiento de Jesús donde
cumplimentamos las obras indicadas por Dios. En otras palabras, la primera y
gran obra es entregarnos a la gracia de Dios, porque es en esa entrega
que Dios, a su vez, obra con y por medio de nosotros el amor y la justicia en
su creación. Es más, cuando servimos en amor a nuestro prójimo, el nombre mismo
de Dios es honrado. Pero todo esto, claro, significa que el cristiano es libre
para ponderar no si debe amar o no, sino cómo.
Si de algún consuelo sirve
debemos saber que durante la Reforma ésta tipo de planteos era una realidad muy
viva. La recuperación de la visión de la justificación es lo que hizo tan
explosivo, pero también tan confuso para algunos, el mensaje de la Reforma.
Explosivo porque liberó de sus cadenas la domesticación en la cual había caído
el evangelio poniendo nuevamente en su lugar la prioridad y exclusividad de la
gracia. Pero justamente, por esta razón, sembró una cierta perplejidad y
confusión al momento de tratar de ubicar el rol que tienen los cristianos en la
dinámica de la sola gracia. Es así que Lutero, en 1520, tuvo que
publicar un escrito sobre esta cuestión ante las acusaciones hechas por los
Católicos sobre la indolencia de los Protestantes, y ante la amenaza de la
laxitud entre los mismos Protestantes que decían que si Dios sólo nos salva, ya
no tenemos nada más que hacer. La obrita se llamó “Sobre las buenas obras”,
y allí argumenta en forma novedosa que la primera y gran buena obra del
cristiano es la fe en Jesucristo. Es en esta “obra” que todas las demás
se realizan, porque es en la confianza y en el seguimiento de Jesús donde
cumplimentamos las obras indicadas por Dios. En otras palabras, la primera y
gran obra es entregarnos a la gracia de Dios, porque es en esa entrega
que Dios, a su vez, obra con y por medio de nosotros el amor y la justicia en
su creación. Es más, cuando servimos en amor a nuestro prójimo, el nombre mismo
de Dios es honrado. Pero todo esto, claro, significa que el cristiano es libre
para ponderar no si debe amar o no, sino cómo.
Pero las incertidumbres siempre vuelven: la historia posterior a la Reforma puede entenderse como una lucha para discernir la correcta relación entre la novedad explosiva de la justificación y las repercusiones concretas para la nueva vida del cristiano. Esto último se expresó de distintas maneras: buenas obras, mandamientos, obediencia, cumplimiento de la ley, santificación. Encontrar el punto de esta unidad dinámica fue objeto de duras polémicas y profundas disensiones; algunas de ellas perduran hasta el día de hoy. No fue ajeno al Protestantismo entender a la santificación, por ejemplo, como una especie de “proceso” de crecimiento en la santidad, es decir, una continua transformación que nos distinguiría paulatinamente de otros cristianos y, más aún, de los réprobos. El intento que por caso Calvino realizara de identificar los frutos de la regeneración y santificación como pruebas de la presencia del Espíritu Santo llevó a muchos a interpretar las obras de santidad de una manera semejante a la vieja interpretación escolástica, es decir, como un viaje ascendente de perfección cristiana. Pronto surgió en el seno del Protestantismo una nueva forma de intolerancia, de soberbia, de exclusión. Pero Calvino no tenía esta intención, como bien lo indica su afirmación de que las obras no son mérito del creyente, sino dones de Dios por los cuales se hace presente su Espíritu y nos permite reconocer su bondad[8].
(c) Al final ¿qué quiere Dios?
Volvamos a la pregunta que dejamos: ante el mensaje de que Dios me ama y justifica, ¿qué me resta hacer?, ¿qué quiere Dios de mí? Estas preguntas tienen un lugar legítimo, un lugar esencial, siempre y cuando entendamos que ya no refieren a nuestra “contabilidad” de la salvación, sino a la forma de vivir nuestras vidas entregadas a Dios, comprometidas vitalmente con Dios. Ya no nos interesa calcular lo que yo debo hacer para mi salvación, sino hacer lo que Dios “calcula” que es bueno para su creación. Del egocentrismo pasamos a un...¡exocentrismo! Sí, estar centrados en un Dios que todo lo sostiene. Por ello la respuesta cristiana a estas preguntas es muy concreta y muy radical: lo que me resta hacer es nada más y nada menos que vivir una vida nueva en la confianza de que Dios ha prometido su salvación para la creación. Decimos para la creación porque incluye no sólo a los seres humanos, sino el marco esencial donde se da la vida humana, ¡el cosmos entero! Su plan, puesto de manera muy sencilla, es lo que el libro del Apocalipsis relata en forma tan emotiva en sus últimos capítulos ante la visión de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén: “Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios-con-ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado» (Ap. 21:3-4).
Todos estamos invitados a ser habitantes de la morada de Dios. De ahí que los cristianos no somos una especie de raza especial, una suerte de santurrones elegidos para regodearnos ante el espectáculo de los condenados y excluidos (¿no les suena análogo a ciertas vivencias sociales?). Al contrario: estamos llamados a dar testimonio de este Dios que “se viene”, de ese Dios que nos “invita”, de ese Dios que busca un lugar entre nosotros. Por ello hablamos de santificación, una expresión bíblica que refiere no tanto a la espectacularidad moral de los creyentes, sino a la forma que toman nuestras vidas cuando damos testimonio de lo verdaderamente santo, Dios. La santificación, en otras palabras, es Dios morando entre nosotros, son nuestras obras transparentes a la gracia.
(d) ¡Justificación y santificación!
Como decíamos al principio, en esta unidad hemos hecho tanto hincapié en la doctrina y experiencia de la justificación que parecería que todo lo fundamental ya fuera dicho. Sin embargo, en lo que hace a las relaciones entre Dios y los seres humanos tanto la Biblia como la Reforma hablan de un evento fundamental (la promesa de nuestra salvación en Cristo) con dos caras o aspectos. Por ello no terminan la historia recorriendo sólo una cara de la moneda, es decir, la declaración que Dios ha hecho en Jesucristo (justificación). No, van más allá porque entienden que esta declaración “eterna” de Dios tiene una dimensión temporal, es decir, irrumpe en nuestras vidas de la misma manera que lo hizo con los primeros creyentes. Si la justificación la definíamos como la declaración y promesa para nuestras vidas de lo que sucedió en Cristo (muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo), la santificación podemos entenderla como lo que resulta de esta declaración cuando nos “toca” a nosotros ahora, en nuestra temporalidad. Es un renacimiento, un regalo desde la eternidad para esta vida.
La justificación y la santificación son entonces como dos caras de una misma moneda, es decir, componen una unidad dinámica. Uno no se puede concebir sin el otro. Pero ¡cuidado! No debemos pensar que la justificación es algo que le atañe a Dios exclusivamente, y que a nosotros nos correspondería llenar el papel de lo que llamamos “santificación”. De ser así volveríamos a dejar jugar nuestros instintos, volveríamos a la lógica del “toma y daca”. Lo correcto sería entender que tanto Dios como nosotros estamos profundamente involucrados en estos dos momentos, aunque lo estamos de maneras diferentes. Pero entonces –alguien podría decir-- si en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿cuál es la diferencia?, ¿para que seguir manteniendo una diferencia que no hace más que “confundir” las cosas? En verdad hay un hilo muy fino o, para seguir nuestra metáfora, un fino borde que distingue lo uno de lo otro. Por el momento apliquemos una observación sencilla: si la tradición cristiana, y más aún la Reforma, mantuvieron una clara distinción entre estos dos momentos, es porque seguramente encierra una importante afirmación teológica con hondas repercusiones para la vida cristiana. Lo fundamental tiene que ver con el hecho de que si no fuésemos justificados gratuitamente por Dios, jamás tendríamos la libertad de servir a nuestro prójimo y a la creación en amor. En otras palabras, la santificación, en vez de ser un regalo de servicio para la creación, se convertiría en una herramienta para mi salvación; más aún, para mi manipulación soberbia del prójimo.
En síntesis, mientras la justificación denota una relación que me pone cara a cara con Dios, la santificación es esa otra relación que nos pone cara a cara con la creación. En la primera mi faz carga con los rasgos del pecado, en la segunda mi faz carga con el rostro mismo de Dios. Arrojemos un poco de luz a partir de la Biblia.
(e) Las raíces bíblicas
Ya mencionamos que la palabra santificación se relaciona con la palabra santo. Generalmente relacionamos la palabra “santo” con personajes que consideramos ejemplares en la historia de la iglesia o con creyentes que encarnan ciertas cualidades morales, sobre todo, un cierto ascetismo y rechazo de lo corporal, de lo mundano, de lo cotidiano. Como prueba de esto, y sin demorar mucho, piensen en los personajes que vienen a la mente –sobre todo en nuestro contexto signado por el Catolicismo—al mencionar la palabra “santo”. Las miles de imágenes que hemos visto en nuestras vidas seguramente traerán a la memoria a santos consagrados por la tradición eclesiástica. Pero no es solamente un asunto de quiénes son los santos lo que está en juego; también es un asunto sobre qué es la santificación: lo que tenemos en mente tal vez sería una especie de “hacerse santos” o cumplimentar ciertos requisitos morales después del cual, clara está, habrá un “premio”. Sin embargo, ¿es eso lo que encontramos en la Biblia?
Cuando se habla de lo santo en las escrituras (hágios en griego, qados en hebreo) se habla de algo que tiene ver exclusivamente con Dios, lo totalmente distinto a nosotros y a todo lo conocido. Dios y su ámbito divino, es decir, lo sagrado, es lo verdaderamente santo, lo apartado, lo distinto. Aparece como algo majestuoso, inclusive amenazador, desbordante de energía y presencia. Por ser lo “totalmente otro” produce en nosotros tanto temor como fascinación, rechazo como atracción, ganas de cubrirnos como también de ver. Cuenta el libro del Éxodo que Moisés, al acercarse a la zarza ardiente, escuchó la voz de Dios y rápidamente se cubrió el rostro, porque tenía temor de ver la presencia divina (Ex. 3:6). Igualmente cuando lo santo viene hacia nosotros las reglas de nuestro lenguaje se modifican para poder expresar una visión que está más allá de todo lo conocido: el profeta Ezequiel contempla lo santo por excelencia, la gloria de Dios, con imágenes y símbolos más allá de toda comprensión humana (Ez. 1). De la misma manera Isaías describe su visión, esta vez poniendo en boca de los serafines el triple santo que proclama la gloria de Dios (Is. 6:3). Lo santo, entonces, no es lo moralmente perfecto, sino Dios que en su misterio aparece como un fuego sagrado que todo lo consume y purifica (Heb. 12:29).
Pero de igual manera la presencia de lo santo, de Dios mismo, invita a la reverencia, a la adoración, y más aún, al seguimiento. Por ello en la Biblia también se habla de lo santo en referencia a los espacios-tiempos y los cuerpos que Dios convoca para sí. Refiere al ámbito de Dios que no se limita al cielo, sino que se hace presente también en la tierra. El culto, por ejemplo, conserva en la historia de Israel esta cualidad relacionada a lo santo; marca un espacio distinto, separado. Pero también son santos los mandamientos que Dios proclama y la conducta que en éstos se demanda. Lo santo pertenece al Señor y por medio de ello expresa su voluntad. De ahí que la respuesta ética de los creyentes se considere santa no por su pretendida pureza moral, sino porque refleja y expresa lo que Dios quiere para las criaturas y su mundo. Es la justicia o lo justo que Dios tiene en mente para su creación.
Estas diversas líneas que ya rastreamos en la Antiguo Testamento convergen en la noción que tiene el Nuevo Testamento de la comunidad de los santos, la iglesia –tema que nos ocupará en la unidad próxima. Es el regalo del Espíritu Santo lo que hace a los creyentes santos –y no porque ya sean santos (o buenos, o morales) se les regala el Espíritu Santo (cfr. Hch. 4:31). Fundándose en el sacrificio de Cristo, quien entregó su vida y cuerpo por todos nosotros, los cristianos santifican sus vidas entregando sus propios cuerpos y vidas al Señor (Ef. 1:13; I Cor. 12). Dios llama, convoca, se “hace un espacio” no sólo en medio de nosotros, sino con y a través de nosotros.
Por ello somos santificados, sin mérito alguno nuestro, porque tanto su Espíritu como sus mandamientos son del Señor. Los santos, entonces, son las “formas” que el Espíritu de Dios toma para el beneficio y servicio de toda su creación: ¡la edificación que Dios hace en el medio de su creación! (I Cor. 3:9).
(f) Resumiendo
En suma, el concepto cristiano de lo santo guarda así dos dimensiones que no pueden ser nunca separadas. El primero es la dimensión de lo cúltico y doxológico, donde celebramos lo santo por excelencia, Dios y sus obras. No necesitamos ahondar en esto ya que ha sido el tema tratado en la unidad anterior. El segundo es la dimensión de lo ético, donde como comunidad convocada por lo santo vivimos según lo que Dios ha declarado “santo”. Un “resumen” de lo que Dios declara santo lo podríamos identificar con los diez mandamientos que encontramos en los libros de Éxodo (cap. 20) y Deuteronomio (cap. 5). Pero como cristianos lo santo por excelencia lo encontramos en Jesús, cuya vida encarnó el mandamiento nuevo de que nos amemos los unos a los otros como él mismo nos amó (Jn. 13:34). Por ello es tan importante entender lo que esto significa para nosotros --para nuestras relaciones, para nuestro trabajo, para nuestros compromisos sociales, inclusive para nuestro “ocio”-- encarnar estas “zonas santas”: somos, para ponerlo de forma sencilla, el amor con que Dios ama al mundo. Volvemos a la célebre pregunta ¿qué quiere Dios de nosotros? Respondemos: que encarnemos su amor en el mundo, este mundo.
Bibliografía
seleccionada:
Bonhoeffer, Dietrich. Etica.
Barcelona: Estela, 1968.
Calvino, Juan. Institutos
de la Religión Cristiana; Tr. de Cipriano de Valera
Buenos Aires: La Aurora, 1952.
Coenen, Lothar et al. Diccionario Teológico del Nuevo Testamento
(4 vols). Salamanca: Sígueme, 1984.
Dillenberger, John
& Claude Welch. El
Cristianismo Protestante.(Buenos Aires: La Aurora, s/f.
Forde, Gerhard. Justification
by Faith: A Matter of Death and Life. Philadelphia: Fortress Press, 1982.
Gutiérrez,
Gustavo. Hablar de Dios desde el
sufrimiento del inocente: una reflexión sobre el libro de Job. Salamanca:
Sígueme, 1988.
Iwand, Hans Joachim. A justiça da fé: exposição conforme a doutrina de
Lutero. São Leopoldo : Sinodal , 1977
Lutero, Martín. Obras.
Carlos Witthaus, ed.
Buenos
Aires: Paidós, 1967-.
Miguez Bonino, José. Ama y haz lo que quieras: una ética para
el hombre nuevo.
Mildenberger,
Friedrich. Theology of the Lutheran Confessions.
Ozment, Steven. The Age of Reform (1250-1550): An
Intellectual and Religious History of Late Medieval and Reformation